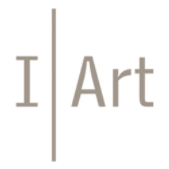¿Quid de la cultura?
TRADICIONALMENTE, la cultura estuvo confinada a cumplir el vistoso papel de guinda en el pastel de los presupuestos públicos cuando las cosas iban bien. Pero a nadie se le oculta que vivimos en una coyuntura económica excepcionalmente adversa y que el poco pastel que queda no llega a satisfacer las necesidades «alimenticias» de los ciudadanos europeos y, por ende, de los españoles. Sin embargo, la cultura constituye un componente importantísimo en la vida cotidiana, en el bienestar individual y colectivo, y en la cohesión de la sociedad, además de generar retornos económicos nada desdeñables y contribuir a la construcción de la imagen de marca de un país. No es, pues, ocioso preguntarse cómo le afectarán los grandes cambios sociales y económicos que configurarán la vida de los europeos tras la superación de la crisis, y qué tipo de medidas convendría adoptar en el corto plazo con respecto a la cultura. Quienes, en razón de sus responsabilidades públicas, se ven diariamente abocados a mirar de cara a la crisis y a tomar decisiones para salvar los muebles, no tienen tiempo para más. De ahí que, si de esta crisis saldremos todos juntos, quizás convenga que a quienes no nos es dado colaborar en el frente de batalla, se nos pueda exigir que ayudemos al menos a pensar la paz.
El primer problema a resolver es qué entendemos por cultura, o de qué cultura estamos hablando, ya que cultura es un concepto polisémico que se presta a muchos enfoques parciales que con frecuencia excluyen la unanimidad. Asumo el riesgo inherente a toda simplificación englobando bajo la etiqueta de «patrimonio» a la «alta cultura» (la música clásica, la ópera, el ballet, el teatro clásico, las bellas artes consagradas) el patrimonio histórico, documental y artístico (vestigios arqueológicos, arquitectura monumental, museos, bibliotecas y archivos) concepto éste, recientemente enriquecido por la Unesco con la noción de «patrimonio inmaterial» (tradiciones, ritos ancestrales, fiestas populares, lenguas, cocinas tradicionales, y otras expresiones identitarias de una comunidad). Aquí se extingue la noción de cultura para muchos países, incluyendo los Estados Unidos, China, Japón, India, Corea del Sur, etcétera.
En tan simplificado esquema, la otra gran etiqueta corresponde a las «culturas vivas»: la creación contemporánea vehiculada por las llamadas «industrias culturales» o «industrias creativas» (el libro, la música, las artes escénicas, el cine y los audiovisuales, los videojuegos, los programas de ordenador, etcétera) cuyos mejores exponentes formarán parte, dentro de varios siglos, de eso que denominamos patrimonio. Es en este ámbito, de consumo masivo gracias a Internet, donde se está jugando el paso de la sociedad de la información a la era de la economía del conocimiento. En él se reconocen los jóvenes de todo el mundo. Mientras varios países europeos (Francia, España, Italia, etcétera) y otros que no lo son, como Canadá y los emergentes de América Latina, han venido diseñando en el siglo XX políticas específicas para el desarrollo de tan singular conglomerado que, si bien tiende a uniformar los gustos y las actitudes, también encierra una gran importancia económica y cuenta con un peso específico considerable en el PIB de los países industrializados, muchos otros países consideran que estas industrias, híbridas de cultura y economía, prima lo segundo sobre lo primero y no dudan en calificarlas de «industrias de entretenimiento». (Hace años, discutiendo de esto con un alto dirigente cultural japonés me preguntó: «¿Qué razón hay para financiar el entretenimiento con el dinero de los contribuyentes si estos tienen que pagar su arroz? ¿Alguien les ha preguntado qué prefieren?»).
Ambas etiquetas —patrimonio y culturas vivas— comparten la necesidad de hacerse presentes en la educación y de reforzarse con las nuevas tecnologías. Es tan preciso inculcar a nuestros niños y jóvenes el respeto y aprecio del patrimonio —y hacer que lo sientan suyo— y de los contenidos culturales, como estimular su innata creatividad a través de la educación artística y despertar en ellos el impulso emprendedor, lo que a la vez redunda en el desarrollo de audiencias más exigentes. Por otra parte, la preservación y difusión del patrimonio, en cualquiera de sus modalidades, puede y debe apoyarse en las tecnologías (GPS, digitales, 3D, etcétera) mientras los jóvenes creadores encuentran en las artes digitales un mundo de nuevas oportunidades de expresión, y las industrias culturales, un impagable vector de difusión de contenidos y captación de nuevos públicos.
La radical diferencia entre el patrimonio y las culturas vivas requiere planteamientos distintos en materia de políticas públicas y de financiación. Que exista o no un Ministerio de Cultura o una Consejería de Cultura parece secundario y hasta irrelevante, sobre todo si siguen respondiendo a planteamientos anclados en el siglo pasado desarrollados por estructuras inadecuadas. Lo que importa es una acción de Estado en pro de una oferta cultural, con visión del siglo XXI, en el que el derroche del dinero público cada día más escaso será —ya lo es— severamente denostado por los ciudadanos.
Mientras las instituciones patrimoniales deben preservar y difundir el legado que recibimos de las generaciones que nos precedieron, y requieren una financiación híbrida compuesta por presupuestos públicos y mecenazgo privado, autonomía en su gestión (planes estratégicos, objetivos, transparencia, evaluación y rendición de cuentas) y la máxima profesionalidad de sus gestores, cuya carrera deberá ligarse a los resultados y a su productividad, las industrias culturales están llamadas a asegurar su sostenibilidad, basada en el éxito en sus mercados a nivel nacional y global. En este terreno, corresponde a los poderes públicos limitarse a crear las condiciones objetivas para su desarrollo: libertad de creación, fomento de la formación profesional, apoyo a la apertura de mercados exteriores, diseño de herramientas adecuadas —créditos blandos, impulso a la creación de sociedades de garantías recíprocas, proyectos cooperativos europeos e internacionales, etcétera— y fomento de viveros de jóvenes creadores y emprendedores contando con el mecenazgo privado. Está demostrado que las subvenciones acaban creando clientelismos, anestesian a los perceptores y devienen adictivas. Nada de esto es bueno para la creatividad. Al contrario, como dice un gran amigo aficionado al latín macarrónico, cerebrus apretatus discurret…
En resumen, la financiación de la cultura en el siglo XXI se basará en una aleación bien dosificada de presupuestos públicos, fiscalidad incentivadora del mecenazgo privado —urge una nueva Ley de Mecenazgo digna de tal nombre— y autosostenibilidad de las industrias. La gran barrera para dar el salto a los beneficios económicos generados por las industrias culturales, reside en la dificultad que tienen las autoridades para entender los comportamientos atípicos de los bienes intangibles, de la economía del conocimiento y, en fin, en tomar las medidas que se imponen para su desarrollo.
Así como en el movimiento imprevisible de la economía especulativa intervienen factores invisibles, tales como la confianza y la credibilidad, también en la dinámica social de los países intervienen factores invisibles. Todos son de raíz cultural. Cuando nos damos ánimo diciendo «España es un gran país» estamos inconscientemente invocando lo que nos es común: una cierta manera de ver el mundo y un sentido de pertenencia a algo imposible de definir si no pudiéramos sintetizarlo en una sola palabra: la cultura, nuestra cultura.
Milagros del Corral
ASESORA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES. FUE DIRECTORA GENERAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA