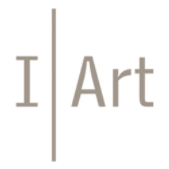Cuestión de tallas
Las galerías del D.F. tienden a parecerse cada vez más a los museos y estos, ay, no dejan de tener algo de pequeñas galerías.
Atrás han quedado los años en que la escena del arte contemporáneo mexicano se improvisaba en casas y garajes vueltos sedes provisionales de una diversidad de “proyectos alternativos” –como se llamaba entonces, por ahí del final de los ochenta, a todo esfuerzo no subvencionado– con los que se buscaba abrir camino, en medio del desierto de la indiferencia institucional, a zonas inéditas de práctica artística. Lejos estamos, pues, de ese cándido y bullicioso primer hervor del que cuesta trabajo creer que provenga el asentado paisaje de galerías que actualmente ofrece la ciudad.
Ya es parte de la leyenda aquello de que Kurimanzutto surgió como una suerte de anti-galería, dispuesta a romper los moldes de la gestión tradicional, empezando por aquel del lugar fijo: las exposiciones de la joven galería se llevaban a cabo en sitios cuya especificidad resultaba por lo menos estrafalaria: un mercado, la sala de un apartamento en uso, Xochimilco (nuestra pequeña Venecia). Bueno, pues si uno viaja hoy a la ciudad de México, verá que tanto este modelo de galería experimental como el formato clásico de vitrina están en vías de extinción, y que es en cambio el estilo americano de las galerías monstruo –Gagosian o Pace, digamos– el que empieza a colmar el escenario. Se deba esto o no al largo vacío institucional (que solo muy lentamente ha comenzado a cubrirse en años recientes) la cuestión es que las galerías del D.F. tienden a parecerse cada vez más a los museos –y los museos, ay, no dejan de tener algo de pequeñas galerías. Empezando por Kurimanzutto, que un buen día abandonó sus ánimos radicales para volverse exactamente aquello de lo que al principio rehuía: una máquina bien aceitada de promoción y venta de arte, y con un espacio en absoluta tierra firme: un antiguo cobertizo convertido en flamante sala de exposiciones, cuyas dimensiones de hangar e imponente estructura de madera parecen poner constantemente a prueba la capacidad de los artistas para no dejarse apabullar por el entorno. Hasta ahora, solo gestos grandilocuentes, como el del dúo Allora y Calzadilla (que redujo la altura del espacio a la mitad con un “sub-techo” gigantesco -como se ven en la foto-, sobre el cual se bailaba por turnos tap y danza contemporánea), han conseguido salvar el escollo.
Otra galería que ha optado por la expansión es la veterana OMR que en vez de mudarse ha decidido crecer hacia los lados. A la vieja casona que alberga la galería desde hace 30 años, se han sumado las tres plantas del edificio modernista contiguo, donde se ha decidido concentrar los proyectos de corte más experimental, como el del artista hipertecnologizado Rafael Lozano-Hemmer, que estos días presenta una selección de sus famosas instalaciones interactivas (en la foto de la izquierda su pieza Espiral de corazonadas, una serie de bombillas que se encienden y se apagan en consonancia con los latidos del corazón del espectador o una pantalla espejo que hace que al que se mire en él le salga humo de los ojos). Obras de factura impecable que sin embargo pecan de tomarse demasiado al pie de la letra aquello de que la obra necesita del espectador para activarse plenamente. Al final, uno tiene la sensación de que más que exploraciones artísticas está parado frente a esos juegos de videoconsola. Y es que en el D.F. hasta las galerías jóvenes intentan apegarse al modelo de gran Kunsthalle de sus predecesoras. Ahí están, por ejemplo, Labor, que acaba de inaugurar su nueva sede –una espaciosa sala a la mitad de un jardín– con una individual del artista Pedro Reyes, o Proyectos Monclova, que está a punto de cambiar su pequeña azotea por tremendo galerón. La nave industrial parece imponerse incluso en la preferencia de galerías venidas de fuera, como la filial de Luis Adelantado, que ha elegido una superficie en la que sin duda podría caber un par de veces la sucursal valenciana. Y ni qué decir de la Fundación Jumex, que actualmente presenta la que posiblemente sea la última exposición en la ya mítica fábrica de jugos de Ecatepec (por cierto, una elegante reunión de piezas a las que une más un estado de ánimo que un tema o asunto), ya que se prepara para estrenar un nuevo edificio en el corazón de la ciudad, obra del talentoso arquitecto londinense David Chipperfield.
No es de extrañar, entonces, que la llegada de dos galerías europeas que se han inclinado por un formato discreto haya resultado en comparación de lo más refrescante. Hablo de la nueva sede de la galería Jan Mot, instalada en un par de cuartos de una casa antigua en la que, al igual que en Bruselas, se presentan, más que cúmulos de obras, proyectos únicos, como los dos que se exhiben en este momento: una instalación de 1967 de David Lamelas (dos proyectores que a un tiempo arrojan luz, uno hacia la pared, el otro hacia la ventana) y la reconstrucción del Pabellón de plata (1999) de Dominique Gonzalez-Foerster. La misma sensación de experiencia concentrada que se tiene en el Proyecto Paralelo de La Caja Negra de Madrid, que en unos cuantos metros cuadrados muestra de momento una cuidada selección de obras de Ignasi Aballí.