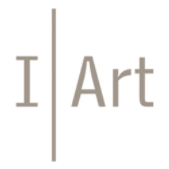Westmorland, el botín inglés de Carlos III
El Museo Ashmolean de Oxford muestra a partir del viernes los secretos que escondía en la bodega un navío inglés apresado por los franceses en la costa española en 1779.
El 9 de enero de 1779, tropas francesas en el puerto de Málaga subieron a bordo del buque inglés Westmorland para arriar la Union Jack y sustituirla por la enseña de los Borbones galos. Hacía dos días que el barco había sido apresado por dos navíos franceses frente a la costa española. España y Francia compartían entonces el apoyo a las colonias americanas, en guerra contra la metrópoli británica. Y el borbón Carlos III permitía a sus familiares el uso de los puertos de Cádiz y Málaga. Un tribunal había establecido en la misma cubierta del Westmorland, un navío de 300 toneladas con una tripulación de 60 hombres y 22 cañones, que la captura era buena («bone prise»). Y su carga fue desembarcada para ser vendida en puerto.
En las tripas del Westmorland, que había partido del puerto italiano de Livorno en marzo del año anterior, viajaban «cinco cajas de gasa negra de Bolonia», «129 libras de seda», «dos cajones de drogas medicinales», cuchillos, sombreros, pomadas, dulces, anchoas... y kilos y kilos de queso parmesano. Así consta en el inventario de la carga del buque corsario, que incluía también numerosas obras de arte adquiridas por jóvenes aristócratas ingleses de viaje sabático por Europa, conocido como el «Grand Tour».
Destaca en el «botín» el «Perseo y Andrómeda» de Rafael Mengs, el pintor de cámara alemán de Carlos III desde 1761, y sendos retratos de dos jóvenes desconocidos por Pompeo Batoni, el retratista de moda en Roma. Aquel inventario, y muchas de las obras y objetos, pueden verse desde este viernes en Oxford en la exposición «La presa inglesa. La captura del Westmorland», organizada por el museo Ashmolean.
La muestra documenta el trepidante devaneo por toda Europa de aquel botín de guerra en los cinco años que siguieron a su decomiso en Málaga, fruto de otros tantos años de investigación detectivesca codirigida por Lola Sánchez-Jáuregui, investigadora del Centro Paul Mellon de Estudios Británicos de la universidad de Yale, quien acompañó el martes a ABC en un paseo por la exposición.
Las noticias de la captura del Westmorland tardaron un año en llegar a las páginas de los periódicos de la época, y pasaría un año más hasta que la carga fue vendida a la Compañía de Lonjistas de Madrid. La presencia de un cargamento de obras de arte provenientes de Italia interesó al rey Carlos III, quien encargó a su primer ministro, el conde de Floridablanca, que investigara el contenido. «Carlos III había dirigido la campaña de Herculano, y Floridablanca había sido embajador en Roma, así que tenían la sensibilidad necesaria», nos aclara nuestra guía. Floridablanca, de hecho, frecuentaba el café de los Ingleses en la capital romana, por lo que «tenía que haber escuchado muchísimas historias del Grand Tour», cree.
El ministro ordenó el traslado de las casi 60 cajas a la Real Academia de San Fernando de Madrid, donde el monarca ejerció su «derecho de adquisición preferente» sobre varios de los objetos. Estos quedarían dispersos por distintos museos españoles, desconectados de su contexto original, hasta que, en los 90, una investigación sobre el origen de unas urnas romanas en la Real Academia dirigida por el arqueólogo José María Luzón, ex director del Prado y académico, recuperó la pista del Westmorland. El barco ya fue objeto de una primera exposición en España en 2002.
De las tripas de San Fernando y de otros centros comenzaron a salir documentos que llevaban al buque inglés. Pero seguía sin descifrarse el misterio de las iniciales que marcaban cada una de las cajas de sus bodegas, como H. R. H. D. G. La asociación de estas últimas a Su Alteza Real el Duque de Gloucester –hermano del rey inglés en la época, y cuyo heredero ha participado hoy en un acto de presentación de la muestra en Oxford– sacó a los investigadores de la oscuridad. El propio Luzón decidió que las iniciales P. I. con las que el minucioso bibliotecario de San Fernando había marcado los 300 libros provenientes del Westmorland significaban «presa inglesa». Y, así, eslabón a eslabón, emergieron los protagonistas de la aventura.
F. B. por Francis Basset, el joven heredero de una fortuna en minas de estaño y cobre, propietario de la colección de arte más grande del Westmorland. Basset adquirió unas delicadas acuarelas de un joven John Robert Cozens, recuerdo de los paisajes alpinos que atravesaban aquellos jóvenes ingleses en su «grand tour» sabático. Otro de los investigadores del proyecto, John Brewer, describe en el catálogo el Grand Tour como «un rito de iniciación educativo», que emprendían los vástagos de la aristocracia y la clase alta, todos educados en Eton, al terminar sus estudios en Oxford o Cambridge y «justo antes de asumir funciones públicas como magistrados, propietarios o políticos, y de consumar sus obligaciones dinásticas mediante el matrimonio».
En palabras de Lola Sánchez-Jáuregui, «se van a Francia y aprenden esgrima, baile, francés, y se desfogan un poco con las francesas; y lo mismo que en Italia, donde hay muchas referencias a sexo y a juegos de cartas, todo ello es parte del Tour».
El objetivo era, según Brewer, «conformar un tipo de individuo con conocimientos de la Antigüedad clásica, de los gustos modernos y de otros países, pero decididamente británico». Un perfil como el del propietario de las cajas marcadas como E. D., por el conde («earl», en inglés) de Dartmouth, cuyo hijo, George Legge, acababa de hacer el mismo viaje que hizo su padre anteriormente. Basset y Legge son los protagonistas de los dos retratos por Pompei Batoni que, durante siglos, figuraron sin nombre en el Museo del Prado, y que pueden verse en la exposición.
Jóvenes que atravesaban Francia, Suiza e Italia con un séquito de lacayos y sirvientes y acompañados por un tutor y que, con los «souvenirs» artísticos que iban comprando, contribuían a la formación de los criterios estéticos de su época. «Lo más interesante es ver cómo se alcanza una estandarización del gusto», concluye Lola Sánchez-Jáuregui. «Hay cosas que hay que tener y que aparecen repetidas, copias de la "Madonna de la Silla" de Rafael, la aurora de Guido Reni o vistas de los glaciares alpinos», nos explica.
Un mecanismo de establecimiento de estándares estéticos en el que terminaron por jugar un papel crucial esos tutores a quienes los próceres ingleses encomendaban el cuidado, y las finanzas, de sus hijos. Por lo general, eran profesores de Oxford o Cambridge que veían en el Grand Tour una oportunidad única para conocer mundo y tener acceso a las grandes cortes, embajadas y palacios del continente, que recibían con recepciones a los «milordi» ingleses en su sabático.
Personajes como el reverendo William Sandys, tutor de Basset, que había realizado varios viajes ya a Italia, o como David Stevenson, el de Legge, que firma varios de los mapas de Roma encontrados en el Westmorland. «Directores de estudios más que tutores«, según Sánchez-Jáuregui, «que a partir de un momento se convierten en "dealers" porque han tejido ya su red de contactos». Un sutil mecanismo de mercado y del coleccionismo, mostrado con fascinantes nuevos detalles en la exposición en el Ashmolean, que permanecerá abierta hasta el 27 de agosto.