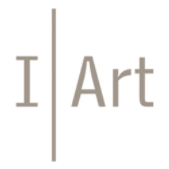Sin paredes, el arte se expande
Desde que alguien alineó trilitos y dinteles en Stonehenge existen los museos de escultura al aire libre. Los estudiosos presumen que las espectaculares piedras azules no se arrancaron y desplazaron hace cuatro milenios —a saber cómo— desde las montañas galesas de Preselli para embellecer el paisaje, pero lo cierto es que lo hicieron.
Así que cuando, cercana aún la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a organizarse exposiciones de arte contemporáneo al aire libre —Henry Moore fue un gran impulsor de la primera, en el verano de 1948, en el Battersea Park de Londres— se confirmó una vez más que lo moderno era bien viejo.
Dos años después, un avispado alcalde de Amberes (Bélgica) arropó una cita similar a seis kilómetros de la ciudad, en un parque de propiedad pública desde 1920 que también se curaba sus heridas de guerra (fue un depósito militar). El éxito motivó que pasada una década se inaugurase el Museo Middleheim con un lema que sigue vigente: “De Rodin al presente”.
El escultor francés —entre sus obras, figuran el Balzac arrogante y a la defensiva que Rodin tardó seis años en culminar para disgusto de la sociedad que le había encargado la obra con un plazo de 18 meses— sigue siendo “uno de los taquillazos”, según el director del Middelheim, Menno Meewis. En los últimos años se abren camino las incorporaciones apreciadas por su carácter práctico: Tennis wall, de Ann Veronica Janssens, literalmente un frontón con raquetas y pelotas disponibles para jugar, o la instalación de contenedores de Luc Deleau, Orbino, que se descuelga como un mirador.
Las 400 obras —al aire libre se exponen 215, las frágiles se pueden visitar en un pabellón— abarcan todos los estilos desde 1900 e incluyen a Maillol, Renoir, Meunier, Moore, Gargallo (su Profeta, de bronce, parece vociferar pensando en estos días aunque fue concluido en 1933, que tampoco fue un año de aburrimiento), Giacometti, Chirino (Mediterráneo, acero pintado de amarillo anaranjado, elaborado para la décima bienal del centro), Carl Andre o Pedro Cabrita Reis. Pero también intervenciones vegetales —Michel Desvigne, arquitecto del paisaje, plantó 1.500 frutales— que demuestran que el Middelheim ha superado el dilema que a veces atenaza a los suyos: ¿somos museo o somos parque?
Sin duda, una reciente adquisición condenada al éxito de masas es El puente sin nombre, de Ai Wei Wei, un encargo realizado por los responsables del museo poco antes de la desaparición pública del crítico artista chino. Con una madera congoleña, Wei Wei ha reproducido el irregular perímetro topográfico de China sobre el suelo de un puente de evocación asiática. El Middelheim ha pagado 200.000 euros por la obra, una de las tres que ha financiado para su nueva ampliación (ahora ocupa 30 hectáreas) junto a las del suizo Roman Signer y el belga Philippe Van Snick, que se acompañan de una exposición de esculturas de terracota del alemán Thomas Schütte, que se podrá visitar hasta el 16 de septiembre.
La oferta constata lo que Menno Meewis, el director del Middelheim, confía sin ápice de soberbia: “No sabemos lo que es la crisis”. Arrodillémonos como si estuviéramos en Stonehenge: el museo es gratis (recibe 250.000 visitas al año) y se financia con fondos públicos que no menguan sino que encima crecen. En algún sitio, por ahí fuera, todavía creen en la cultura.