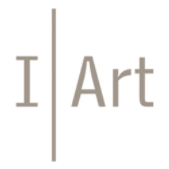Provenza, el gran circo del arte
Dos exposiciones reactualizan la eterna imagen del soleado sur de Francia como meca creativa. Picasso, Matisse y Van Gogh son sus símbolos principales.
Sucedió durante el largo invierno de 1888. Insatisfecho con su existencia en París y con graves problemas de inspiración, Vincent van Gogh decidió subirse a un tren con destino a Marsella. Nadie sabe exactamente qué le impulsó a apearse en Arlés, pero puede que aquel transbordo cambiara para siempre la historia del arte.
Van Gogh quedó fascinado por un clima de una suavidad insólita y por una luz que hacía vibrar los colores y acentuaba el contraste de formas y siluetas. “Gozamos de un calor maravilloso y poderoso, sin ningún viento. De un sol y de una luz que, a falta de mejor apelación, solo puedo cualificar de amarilla. De un amarillo azufre pálido, de un amarillo limón pálido”, escribió a su sufrido hermano Theo, mientras inmortalizaba los campos de trigo camargueses y luego experimentaba con verdes ácidos y naranjas fluorescentes en una serie de obras mayores en su trayectoria. Van Gogh tuvo una idea brillante: invitar a sus correligionarios a instalarse en la región para fundar “un gran atelier del Midi”. Es decir, una comunidad artística instalada en la Provenza y constituida por los grandes nombres de la época. “El futuro del arte moderno está aquí”, les advirtió. Ese gran taller nunca llegó a buen puerto, pero a Van Gogh no le faltaba razón. Su viaje sería emulado por decenas de artistas que, a lo largo de casi un siglo, colonizaron la costa francesa para reinventar su pintura.
Una doble exposición en Marsella y Aix-en-Provence celebra hasta el 13 de octubre el papel de la región provenzal como tierra de acogida de artistas. Lo hace a través de una espectacular selección de 200 obras, firmadas entre 1880 y 1960 por artistas como Cézanne, Gauguin, Matisse, Renoir, Bonnard, Signac o Picasso. La muestra es uno de los platos fuertes de la capitalidad europea de la cultura (que Marsella comparte, simulando ser buena hermana, con su histórica archirrival Aix e incluso con el resto de la región) e indaga en la relación entre la creación artística y la geografía que la hospedó, atribuyendo a la costa norte del Mediterráneo un papel fundamental en la experimentación de colores y formas que precedió a las vanguardias.
La muestra doble en el museo Granet de Aix y en el Palacio Longchamp de Marsella permite a los amantes del comparatismo recorrer los lugares que esos artistas, protagonistas de un surtido anecdotario, frecuentaron o plasmaron sobre el lienzo. También sirve para explorar el poderoso mito de la Provenza, que sigue siendo percibida como reducto de un modo de vida pintoresco en vías de extinción, gracias en gran parte a los paisajes idealizados de los propios pintores, por los que decenas de oficinas de turismo siguen dando gracias a los dioses.
Sin ir más lejos, resulta curioso que una ciudad como Arlés saque tanto partido a los quince meses que Van Gogh pasó allí hace más de un siglo, teniendo en cuenta que casi lo echaron a patadas. El pintor logró convencer a Gauguin para que se uniera a su causa, pero la sana emulación existente entre ambos terminó convertida en un odio en estado puro. La convivencia acabó durando tres meses y terminó con la más célebre de las leyendas. Después de una pelea entre ambos, Van Gogh tuvo la ocurrencia de cortarse una oreja y regalarla a una de las prostitutas que frecuentaba.
Si Gauguin no era capaz de aguantarle, sus vecinos todavía menos. En 1889 circuló por la ciudad una petición que exigía que fuera expulsado de su perímetro. El artista holandés terminó recluido a pocos kilómetros, en el sanatorio de Saint-Rémy. Atrás dejaba 185 cuadros y un centenar largo de dibujos pintados en menos de año y medio. “Ese pobre holandés”, diría más tarde Gauguin. “Estaba todo ardiente y entusiasta. Se había metido en la cabeza que el Midi iba a ser algo extraordinario”. Pese a todo, antes de abandonar Arlés, el desencantado Gauguin dejó pintado un buen puñado de paisajes camargueses (por ejemplo, Les Alyscamps, reflejo de un oscuro hipnotismo de la necrópolis romana de la ciudad), que demuestran que el influjo provenzal tampoco le dejó del todo indiferente.
“Si todos esos artistas abandonaron París para instalarse aquí, fue porque sintieron la necesidad de renovarse”, comenta el comisario de la muestra en Aix, Bruno Ély. “La aventura impresionista había acabado y tenían que cambiar de paisaje para enfrentarse a nuevos retos sobre el lienzo. La Provenza supuso una nueva paleta de colores e incluso una nueva forma de mirar. Fue casi como volver a empezar de cero”. Como dejó dicho el pintor Maurice de Vlaminck, “el secreto de la pintura consiste en olvidar y volverse puro”.
Puede que esta repentina pasión por el sur sea menos súbita de lo que intenta hacer creer la muestra, y que se trate más bien de una variante actualizada del tour que todo artista debía hacer casi obligatoriamente por las grandes ciudades italianas a partir del siglo XVII. O bien un reflejo semejante al que llevaría a los románticos a abrazar el helenismo o el españolismo, dirigiéndose a tierras situadas en los confines con el exotismo. Lo mismo sucedía con Marsella, calificada por el pintor Pierre Puvis de Chavannes en 1868 como “colonia griega y puerta de Oriente”, pese a que ya no fuera ni una cosa ni la otra. Igual que otros se habían marchado a Roma y a Pompeya, los artistas de entresiglos se subieron a la línea de tren, recién inaugurada, que unía París con Marsella y luego recorría la Costa Azul hasta llegar a la frontera italiana.
Ya hacía más de un siglo que la Provenza se había convertido en territorio venerado por su luz, su clima y su belleza. Pero fue durante la década de 1880 cuando el éxodo se volvió casi generalizado. Lo protagonizaron artistas que aspiraban a trabajar con esa célebre luz mediterránea, pero también a conducir una vida en comunión con la naturaleza, lejos del mundanal ruido de la ciudad y ajena a la industrialización incipiente.
El Midi francés se erigió en paraíso terrenal donde el sueño hedonista se volvía posible. Para algunos no fue un exilio, sino un retorno. Único provenzal de su generación, Cézanne decidió volver a su tierra y se instaló en L’Estaque, antes de regresar a su Aix-en-Provence natal, donde estudió junto a Émile Zola. Allí retrató hasta 80 veces la mítica montaña de Sainte-Victoire, que conocía desde su más tierna infancia. En general, desde lo alto de su estudio de los Lauves o en el Jas de Bouffan, una mansión de tres pisos comprada por su padre, aprendiz de sombrerero reconvertido en adinerado banquero, con quien el pintor mantuvo relaciones execrables, ya que la pintura le parecía cosa de pobres y desgraciados. Si se pide educadamente y con cierta antelación, es posible visitar la casa y su jardín, donde Cézanne pintó algunas de sus obras, lejos de los círculos parisienses en los que nunca logró integrarse. Modesto y arisco, Cézanne alcanzaría la gloria ya mayor, al regresar a Aix cuando pintores jóvenes y consagrados emprendían largos viajes para visitar su hogar, como quien va a consultar a un oráculo.
Por ejemplo, Monet y Renoir recorrieron la costa hasta Ventimiglia e hicieron escala en L’Estaque para visitar al maestro en este puerto cercano a Marsella, con vistas espectaculares sobre su bahía. Aunque siempre prefirió Giverny, Monet escogió Antibes como base temporal de operaciones y pintó tres decenas de cuadros en poco más de tres meses, que le ayudaron a perfeccionar su trabajo sobre el reflejo de la luz —“tuve que llegar a las manos con el sol”, reconoció el pintor—, mientras que Renoir se instalaba en Cagnes, pueblo costero descubierto en 1898 y en el que terminaría sus días. Veinte años atrás, durante un viaje a Argelia, el pintor había quedado fascinado por la luz mediterránea y las costumbres de los autóctonos, que dijo reencontrar en la costa francesa.
Bonnard quedaría vinculado para siempre a Le Cannet, mientras que Signac se convertía en un asiduo del Saint-Tropez mucho antes de su reconversión en capital del pijerío turístico. Tras haber frecuentado Collioure en compañía de Derain durante la breve pero intensa aventura del fauvismo, Matisse decidió asentarse durante casi tres décadas en Niza, ciudad que le rinde homenaje durante este verano con una extensa retrospectiva en el museo que lleva su nombre.
En la localidad vecina de Saint-Paul de Vence, el anciano Matisse, incapaz de caminar y enfermo de una bronquitis que había venido a curarse, deambuló bajo los naranjos y tomó el té de las cinco en su propio coche, al tiempo que Cary Grant visitaba las galerías de arte y Simone Signoret vivía su romance con Yves Montand, que solía jugar a la petanca frente al Café de la Place.
Otro mediterráneo de adopción fue Picasso, que no solo pasó temporadas en Ceret, Antibes, Cannes, Vallauris, Arlés, Avignon, Menerbes, Saint-Juan-les-Pins y Mougins. Obsesionado por Cézanne, a quien consideraba “algo así como un padre” pese a no haberle frecuentado, compró el castillo de Vauvenargues para poder tener vistas directas sobre la montaña de Sainte-Victoire, donde sería enterrado junto a su última esposa, Jacqueline.
Entre todos ellos lograron configurar un territorio prácticamente mitológico, a partir de una representación embellecedora de la realidad imitada, marcada por el hechizo provenzal de quienes sostenían paleta y pincel. En ella quedaron proscritas las referencias a la modernidad, las chimeneas de la industrialización incipiente (a excepción de Braque y Duffy, que les cedieron un espacio, discreto pero visible, en un par de cuadros) y también las primeras oleadas de inmigración, si exceptuamos las roulottes arlesianas de Van Gogh y algún que otro retrato de gitanas, aunque respondieran más a la identificación del artista con los pueblos nómadas —ambos eran, al fin y al cabo, bohemios— que a una voluntad de denunciar la vida en los márgenes.
“El éxtasis experimentado también provocó cierta ceguera. A estos pintores no les gustaba ver las fábricas, sino las mimosas y los almendros”, argumenta la otra comisaria de la muestra, Marie-Paul Vial, directora de l’Orangerie de París. “Al huir de la ciudad en dirección al sur, los pintores persiguen un paisaje idealizado y preservan una imagen del Mediterráneo como cuna de la civilización grecorromana. Se trata de una especie de Arcadia reencontrada, donde todo lo que no responde a ese ideal queda desestimado, con muy pocas excepciones”, añade Vial. Por ejemplo, Renoir nunca quiso pintar su mansión en Cagnes, porque le parecía “demasiado moderna”. Y Bonnard se quejaba, en los años cuarenta, de lo feas que le parecían todas las fábricas levantadas en las afueras de Cannes. Hasta el punto de resultar algo reaccionarios: preferían pintar la vegetación de sus minúsculos jardines que los cambios a los que asistía el mundo. Los temas clásicos, el bucolismo virgiliano y los reflejos apolíneos, también aparecen en cuadros que describen una tierra rural a salvo del progreso industrial y bañada por una luz purificadora. Sin embargo, como sostiene la muestra, puede que sin la luz provenzal el paso a la abstracción no hubiera llegado a la misma velocidad. La intensidad luminosa diluía las formas y permitía una experiencia subjetiva del color, lo que conducirá a los pintores a negar el academicismo y, a la larga, la figuración. Al regresar de una escapada en la Riviera, Monet se dijo incluso asustado por el azul omnipresente del cielo y el mar, fundidos en un punto invisible del horizonte, que le obligaban a descodificar el espacio de una manera nueva. “Nadamos en un aire azul. Es sobrecogedor”, dijo a sus amigos Duret y Geffroy. Nicolas de Staël aseguraba que fue en la Provenza donde logró ver pintado el mar, por primera vez, de color burdeos.