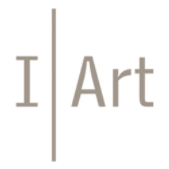El segundo hogar de Goya
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando alberga tres nuevos e ilustres huéspedes.
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando alberga, cedidos durante un año, tres nuevos e ilustres huéspedes: una dama noble, un aristócrata y un militar. Ella es María Soledad de Solís, condesa de Fernán Núñez; su esposo, el conde José Gutiérrez de los Ríos; y el militar, el célebre general Ricardos. Tienen en común su coetaneidad, vivida a finales del siglo XVIII, y su nombradía, paseada en los salones madrileños entonces, aunque adquirida por ambos caballeros en los campos de batalla.
Pero, sobre todo, las tres personas comparten el honor de haber sido magistralmente inmortalizadas por los pinceles Francisco de Goya, en su día académico director honorario, quien abriera la pintura mundial a la edad contemporánea desde Madrid, donde vivió gran parte de su fecunda vida.
La condesa está representada en el escorzo de una posición sedente, con un tocado de tul negro coronado por un adorno carmesí, el rostro levemente jaranero, coloretes en los pómulos y un atuendo negro y oro en el que destaca sobre su pecho un camafeo cuadrado con la efigie de un muchacho. Las puntillas de sus guanteletes y basquiña muestra hasta el más leve de los hilos de su encaje. El detallismo de Goya era proverbial.
El conde de Fernán Núñez, que en 1817 sería nombrado duque, toca su testa con sombrero de dos picos y, desprovisto de condecoración alguna: se ve envuelto en un manteo oscuro, poco diferente de los entonces lucidos por majos y petimetres. Su arrogante apostura preludia aquel turbión de pasión y sentimiento al que se denominaría Romanticismo.
En cuanto al militar, paisano aragonés del pintor de Fuendetodos, comparece uniformado junto a una pieza artillera, afablemente encarado con quien le observa gracias a una mirada cargada de actualidad, semejante a la de su vecino en la misma sala del académico museo, el arquitecto Juan de Villanueva, que parece que desde el lienzo mismo respirara, dada la cercana viveza de su semblante.
Junto al del alarife autor del edificio del museo del Prado cuelga el retrato del tímido literato Leandro Fernández de Moratín, amigo íntimo del artista aragonés. Dos autorretratos del propio Goya, uno en sus cuarenta años y el otro de setentón, confirman la evolución biológica del artista, llegado a Madrid en 1766. De veinteañero buen mozo se representó a sí mismo en un extremo de su lienzo San Bernardino de Siena predica ante Alfonso V de Aragón. Por encargo de su amigo el arquitecto, escultor y fontanero mayor de Madrid, natural de Ciempozuelos, Ventura Rodríguez, tal lienzo, destinado a la basílica madrileña de San Francisco el Grande, es considerado como el culmen de la pintura religiosa de Goya; honor éste que comparte con su Última comunión de San José de Calasanz, hoy custodiado —pero varado también— en una capilla de una residencia de las Escuelas Pías de la calle de Gaztambide, 65, solo visitable por grupos en las mañanas con cita previa.
Apenas a unos metros del lugar que ocupan los retratos de sus amigos Moratín, Villanueva y José Luis de Munárriz, la Real Academia de Bellas Artes muestra El entierro de la sardina. Se trata de un cuadro de reducidas dimensiones que el pintor convirtió en un canon del movimiento merced a un asombroso juego de diagonales formado entre la línea de los pies de varios danzantes enmascarados y un estandarte oblicuo que dialoga con su geometría: quien lo observa imagina escuchar asimismo el tam-tam que rítmicamente acompasa la danza.
Más de 300 obras.
Según explica la conservadora del museo Mercedes González de Amezúa, componen el ajuar del museo de la Real Academia tanto escenas populares, como pintura de gabinete y retratos áulicos, como el Fernando VII a caballo, que la Academia no pagó en su día. “Pero, al satisfacer posteriormente su precio al heredero, único superviviente de los siete hijos de Goya con Josefina Bayeu, Francisco Javier Goya, éste regaló a Bellas Artes de San Fernando el genial Autorretrato ante el caballete, de su padre”.
Así pues, tras la colección del Museo del Prado, de cuyos muros cuelgan 134 telas del más genial, pendenciero y universal de los artistas españoles, la Real Academia de la calle de Alcalá posee lo más nutrido de su obra, ya que a los 15 magníficos óleos hoy mostrados del pintor —precisa Mercedes González de Amezúa— hay que sumar más de 300 obras, planchas y grabados de Goya que atesora la Calcografía Nacional en el mismo edificio de la Academia de Bellas Artes.
El Banco de España exhibe por su parte una valiosa colección de seis lienzos de Goya, entre los que destacan los retratos del marqués de Tolosa y del ministro Cabarrús, así como banqueros de aquella trepidante época, que quedaría rasgada por la Guerra de la Independencia. En la contienda, Goya sufriría el desgarro entre su libérrimo espíritu, cercano al de la Revolución francesa, y su acendrado patriotismo. Aquella escisión, mórbida e incesante, quedaría explícita en el óvalo del medallón alegórico que le fuera encomendado pintar por el Rey intruso, José I —Goya era pintor regio—, y que llevaría primero la efigie de Bonaparte y luego la de Fernando VII, una vez que las tornas cambiaron en Madrid.
El repintado medallón se conserva en el hoy Museo de Historia, en la calle de Fuencarral, vía en cuyo número 33, cerca de la calle de San Onofre, viviera Goya. Es preciso subrayar que el pintor de La familia de Carlos IV, los Fusilamientos del 3 de mayo, La carga de los mamelucos y Los desastres de la guerra, aquel cazador empedernido, taurófilo pertinaz y mal hablado, Francisco de Goya y Lucientes, adquirió por 60.000 reales una finca de 10 fanegas y 14 celemines en lo que hoy sería el barrio de Aluche, situada entre las calles de Caramuel, Doña Mencía y Saavedra Fajardo. Allí, a partir de 1822, plasmaría sus famosas Pinturas negras. Gracias a un prócer, el barón Emilio de Erlanger, aquellas pinturas, transcritas desde sus muros por el pintor valenciano Salvador Martínez Cubells, fueron salvadas de la ruina, ya que la finca, conocida como La Quinta del Sordo, fue demolida y en su ámbito se construyeron 1.400 viviendas.
El paseante local o forastero que se acerque a la ribera izquierda del río Manzanares puede completar su visión de la fascinante obra de Francisco de Goya y verse allí deslumbrado en una pequeña ermita, proyectada en 1792 por el italiano Carlo Fontana, donde el aragonés pintó al fresco el milagro de San Antonio de Padua. Se encuentra en el paseo que lleva el nombre del santo.
De martes a sábado, incluidos festivos, entre las nueve y media de la mañana y las ocho de la tarde, la ermita permanece gratuitamente abierta. En San Antonio de la Florida, la vista se alza hacia un excelso celaje donde cien figuras parecen dialogar de tú a tú, como el propio Goya se permitiera hacer, con la corte celestial. En el suelo del pequeño templo ribereño del río que tanto amó, yacen desde 1919 los restos, sin cráneo, de Francisco de Goya enterrado en 1828 en la ciudad meridional francesa de Burdeos. Desde allí, donde sufrieron profanación, fueron trasladados hasta un mausoleo del cementerio sacramental de San Isidro, compartido con Moratín, Meléndez Valdés y el pensador Donoso Cortés y, en 1919, hasta la ermita donde hoy reposan.