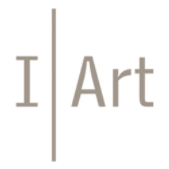‘Performance’, ese claro objeto del deseo
Museos y bienales de arte de todo el mundo se rinden ante una disciplina que nació como aullido marginal y que hoy persigue un público sediento de emociones fuertes.
Mucho antes de convertirse en artista de referencia y esposa de Lou Reed, Laurie Anderson pasó el verano de 1974 tocando el violín en plena calle, subida a unos patines incrustados en un bloque de hielo. Cuando el hielo se derretía, su espectáculo había terminado. A algunas manzanas de allí, John Zorn organizaba conciertos experimentales en su ático para un selecto público de solo dos espectadores, a los que daba cita dentro de su armario. Pocos meses antes, Vito Acconci había levantado el escándalo al masturbarse en una galería neoyorquina mientras narraba por megafonía en qué consistían sus fantasías sexuales.
En esa radical escena neoyorquina de los setenta volvió a aflorar una práctica artística nacida en los días del Cabaret Voltaire, reinventada por artistas que querían demostrar que otro arte era posible, siguiendo el ejemplo de Yoko Ono, desnudada por turnos por su propio público en la mítica Cut piece, o de Joseph Beuys, que una década atrás había asegurado que incluso pelar una patata podía ser arte, siempre que uno lo hiciera adrede. Una nueva exposición en el Whitney Museum, Rituals of Rented Island, examina hasta el 2 de febrero quién formó parte de ese círculo de agitadores y analiza sus repercusiones en el arte de hoy, de la incomprensión inicial al aplauso presente. "Los artistas de los sesenta experimentaban con la vida para imaginar otro tipo de realidad. Los de los setenta, desencantados ante el fracaso del cambio prometido, aceptaron las estructuras sociales, pero solo para ponerlas en duda desde dentro, demostrando que podían travestirlas en beneficio propio", asegura el comisario de la muestra, Jay Sanders.
La paradoja es que aquel arte nacido como práctica radical se haya convertido, cuarenta años más tarde, en la disciplina de moda. Este otoño, mientras el Whitney celebraba la escena neoyorquina de los setenta, el New Museum orquestaba una gran retrospectiva sobre uno de sus principales integrantes, Chris Burden. Al artista se le conoce, entre otras cosas, por haber tenido la ocurrencia de meterse en un saco en medio de la calzada y esperar a que algún coche le atropellara. Un tiempo atrás, durante otra escandalosa performance, había exigido a una de sus ayudantes que le disparara en un brazo. Ya advirtió el surrealista André Breton que la función de las vanguardias debía ser "salir a la calle y disparar entre la multitud". Burden solo se lo tomó al pie de la letra.
La atención a la disciplina se ha intensificado desde que, en 2010, la retrospectiva de Marina Abramovic en el MoMA logró seducir a más de medio millón de visitantes. La artista serbia permaneció sentada durante 736 horas ante 1.500 desconocidos, que no dudaron en hacer horas de cola durante días para poder sentarse a intercambiar intensos silencios durante un par de minutos. Desde entonces, Abramovic arrastra un halo estelar. El próximo verano se convertirá en artista residente de la Serpentine Gallery de Londres, donde volverá a interpretar por primera vez las performances que la hicieron conocida en los setenta. El codirector del centro, Hans-Ulrich Obrist, explica este retorno por la puerta grande de la disciplina por "el deseo, por parte del público, de vivir una experiencia no intervenida o arbitrada". Jay Sanders, que en 2011 ya dedicó una planta entera a la performance en la Bienal del Whitney, está de acuerdo. "Existe un fuerte anhelo por la experiencia en vivo, por el arte que sucede delante de nuestros ojos", apunta.
La propia Abramovic ha entendido que la hora de la performance ha llegado. De cara a 2015, prevé inaugurar una fundación que llevará su nombre al norte de Nueva York, que estará exclusivamente dedicada a este tipo de prácticas. Al entrar, los visitantes tendrán que firmar un contrato prometiendo permanecer en el centro por lo menos seis horas. Tras despojarse de sus pertenencias, practicarán ejercicios impuestos por Abramovic, como intercambiar miradas con un extraño o practicar la meditación trascendental en una cueva de cristales.
Con indudable oportunismo, el rapero Jay Z aprovechó el fenómeno el pasado verano, al reinterpretar a su manera el espectáculo que Abramovic libró en el MoMA: se encerró durante seis horas en una galería de Chelsea y cantó su single Picasso Baby ante un público formado por la crème del mundo del arte. Entre los asistentes se encontraba la misma Abramovic, pero también RoseLee Goldberg, otra de las auténticas responsables de lo que está sucediendo. En 2004, esta historiadora del arte fundó Performa, la primera gran bienal especializada en la performance. En vísperas a su décimo aniversario, en noviembre logró organizar un centenar de actos por toda la ciudad, marcados por un espíritu más accesible y festivo que político y sesudo. "La imagen de la performance se había quedado bloqueada en los setenta. La gente la veía como algo problemático y beligerante. Hemos demostrado que también puede ser atractiva y sexy, visualmente espectacular a la vez que intelectualmente rica", sostiene Goldberg.
Los museos no harían más que responder a este movimiento sísmico detectado desde hace media década entre el público. En Londres, la Tate Modern inauguró el año pasado The Tanks, un espacio subterráneo dedicado a la performance. Los espectáculos de Tino Sehgal, ganador del León de Oro en la Bienal de Venecia y nominado al Turner Prize de este año, ya se cotizan a más de 100.000 euros. En 2010, Sehgal maravilló con la exposición This Progress en el Guggenheim de Nueva York, donde el visitante debía comunicarse con una serie de personajes de edades distintas mientras uno trepaba la escalinata en espiral del museo. Ahora repite la experiencia con una nueva colaboración con Philippe Parreno en el Palais de Tokyo de París, donde el visitante debe interactuar con una niña robot.
De hecho, los ejemplos acontecidos en 2013 abundan. La actriz Tilda Swinton durmió varias horas dentro de una vitrina del MoMA y su compañera Milla Jovovich se encerró en un cubo de cristal durante la inauguración de la Bienal de Venecia. En el pasado Festival de Avinñón, la artista Sophie Calle alquiló una habitación de hotel y permitió que los visitantes observaran su intimidad. Al mismo tiempo, la Universidad de Harvard ofrecía su primer curso sobre historia de la performance, que contó con profesores invitados como James Franco y Cat Power. A principios de este mes, Kanye West y la artista Vanessa Beecroft montaban otro show en la feria Art Basel Miami. El teórico Donatien Grau lo llama "la era de la performance pop", utilizando a Lady Gaga como mejor ejemplo. La cantante no ha dudado en plagiar a abanderadas del movimiento, como la francesa Orlan -quien ha anunciado que la denunciará por copiarle su improbable look- y la canadiense Jana Sterbak, que vistió en público en traje de carne cruda dos décadas antes de que lo hiciera ella.
Los puristas de la disciplina desconfían de esta vulgarización a todo precio. Es el caso de Stuart Brisley, quien se hizo famoso en 1972 por meterse en una bañera de agua putrefacta y permanecer en ella durante dos semanas. Considera que la popularidad adquirida por la performance acarrea peligros, como el de dejar de ser un lugar de compromiso y participación. "Ya no parece aquel experimento que hacía que el espectador se replantease su lugar, sino un gran espectáculo observado a distancia", opina Brisley. "Es un síntoma de la relación entre los museos y el mundo de las finanzas. Se requieren unos objetivos de asistencia que se cumplen con el espectáculo masivo. Estos performers son celebrados por su excepcionalidad, pero su obra se observa con la misma pasividad que un partido de fútbol".