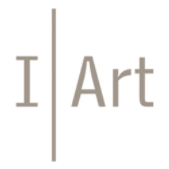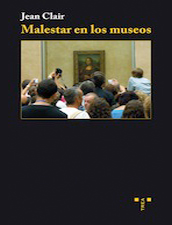El ‘así se hizo’ de Pablo Picasso
La relación del artista con el taller y las modelos inspira una excepcional muestra en la Mapfre. La exposición reúne 170 piezas, muchas inéditas en España.
Los pinceles resecos, cuarteados, y la paleta del artista, llena de manchurrones de leyenda, despiden al visitante de la muestra Picasso en el taller (del 12 de febrero al 11 de mayo, en la Fundación Mapfre de Madrid). Se yerguen en un rincón en precario equilibro, real y figurado, en la última sala del recorrido, según aseguran los herederos, tal y como los dejó el pintor. Aunque aquí hayan venido a servir a otros fines: nada menos que a probar que lo que acaba de verse ocurrió en realidad y que la extraordinaria peripecia de obsesiones de Picasso fue algo más que un constructo mitológico del heroico siglo XX convenientemente empaquetado para ser consumido en el XXI.
Del recorrido por las salas de la fundación en la calle de Recoletos, que albergan 80 lienzos, 60 dibujos y grabados, 20 fotografías y más de una decena de paletas, se desprende que nuestro hombre no solo se afanó en encarnar con enorme éxito el ideal del artista para el mundo y la posteridad; también se empleó a fondo en contarse esa historia a sí mismo. Como prueba definitiva valdría el dato de que el tema del pintor y la modelo “irrumpiese con fuerza en su obra a partir de 1927 y se mantuviese hasta el final”, como explica la comisaria Maite Ocaña, quien, entre los infinitos acercamientos posibles al artista inagotable, ha optado por centrar su foco en “los espacios de la labor creadora, que además ofrecen una representación fiel y diaria de su cotidianidad”. Dicho de otro modo: esta es una muestra sobre las manías laborales del genio, sí, pero por encima de todo nos habla de su modo de ser y estar en la intimidad creativa del taller.
Lo que en Picasso (1881-1973) equivale a decir: el lugar supremo de su existencia. O, en sus propias palabras, su “paisaje interior”. En las siete décadas atravesadas por la exposición (desde aquel 1918 plenamente cubista hasta uno de sus últimos autorretratos, con pantalón a rayas horizontales, que solo se había visto en Aviñón, en la última de sus muestras organizadas en vida), todo en esta historia gira en torno a lugares de resonancias míticas para el amante del arte, como el número 23 bis de la Rue La Boétie, los châteaus de Boisgeloup y Vauvenargues (a los pies de la cezanniana montaña Sainte Victoire), el espacioso Grand-Augustins, donde vivió con Dora Maar y pintó el Guernica, las villas provenzanas de La Galloise y La Californie, y el postrer refugio de Notre-Dame-de-Vie, en Mougins.
Pruebas de vida de todos aquellos encierros —la mayor parte, nunca vistas en España— han llegado a la fundación Mapfre desde museos y colecciones particulares de todo el mundo, aunque no, ¡ay!, del museo de Teherán, como estaba previsto en un principio: un embrollo con los reaseguros, explica Pablo Jiménez Burillo, director general del Instituto de Cultura de Mapfre, impidió en el último momento la importación temporal de los misteriosos picassos de Farah Diba. Sí pudo ser, en cambio, el préstamo de Autorretrato con paleta (1906), obra maestra del museo de Filadelfia que funciona como una bienvenida por todo lo alto a la muestra y puede leerse como un prólogo desgajado de la madeja temporal que seguirá después.
La muestra se divide en dos partes, que vienen a definir dos figuras femeninas fundamentales: Marie-Thérèse Walter (en el piso de abajo), y Jacqueline Roque (a quien se calcula que Picasso representó unas 400 veces, arriba). Antes de la primera, la modelo de El pintor y la modelo, todas las atenciones del taller se dirigían, como corresponde al credo cubista, a las naturalezas muertas, las pipas, los vasos, los antifaces y, claro, las guitarras. Como fiel creyente en el ideal burgués, Picasso siempre supo rodearse de cosas bellas, y las colocó bien cerca, al alcance de la mano: mujeres, galeristas, marchantes, muebles, vistas sobre el Mediterráneo o fotógrafos. Así lo demuestra la decisión de la comisaria de incorporar una sala circular con imágenes en blanco y negro de aquellos días felices.
Jacqueline es autora de algunas de ellas. Y su inclusión parece justificada. Con ella se desata el ensimismamiento del artista con el universo de su lugar de trabajo y llega la obsesión por atrapar la atmósfera y las relaciones del taller, que viene de lejos, como sugiere una versión de Las meninas que preside una de las salas y la Suite Vollard, también incluida en la muestra e inspirada lejanamente en aquel pintor de Balzac empeñado en atrapar la vida a través de la belleza femenina.
El enfrentamiento entre el pintor, con el paso de los días más anciano y más voyeur (al final acaba reducido a una presencia se cuela por la esquina superior derecha del lienzo), y las modelos cada día más jóvenes y voluptuosas da pie a Ocaña, exdirectora del MNAC y del Museu Picasso de Barcelona, para una interesante reflexión sobre “la fugacidad del paso del tiempo”.
Para el espectador (otro mirón) queda más bien una irremediable sensación de desesperación melancólica.