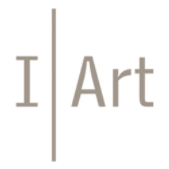La Historia de España contada por los Cloisters
Habrá quien se lleve las manos a la cabeza al pensar en las piedras casi santas que viajaron al sur del Bronx por un puñado de monedas, pero es que la Historia es así, siempre ha sido así: un cambalache.
En Nueva York, como en Londres, se pone precio a las cosas. A todas las cosas. Alguien ha de decidir cuánto cuestan hoy un litro de gasolina, un kilo de azúcar o un bono de Nigeria, y de eso se encargan unos cuantos tipos con oficina en Wall Street. Se vende, se compra y con cualquier cachivache se hace un negocio. El sentido práctico neoyorquino no se detiene ante nada, ni siquiera ante algo tan sutil y complicado de tasar como la historia. Durante el siglo XIX, a los patricios locales les pareció que el balance patrimonial de la ciudad estaba un poco desequilibrado: había poco pasado para tanto dinero. La solución consistió en adquirir un buen pedazo de Edad Media y colocarlo en Manhattan.
Eso son los Cloisters. Se trata de un lugar, en el extremo norte de la isla, bastante apropiado para apaciguar los ánimos de un español xenófobo, sea por racismo, por nacionalismo u otras alteraciones de los procesos cognitivos. Los Cloisters, o claustros, son un museo y un enorme monasterio románico diseñado por el arquitecto Charles Collens, célebre por sus excesos neogóticos. Se construyó con pedazos de cinco monumentos medievales pirenaicos y occitanos, Sant Miquel de Cuixà, Sant Guilhem dau Desert, Trie-en-Bigorra, Bonnefont en Comminges y Froville, con aderezos como el ábside segoviano de Fontidueña. John D. Rockefeller pagó la mayor parte de la factura y su atención por los detalles llegó al extremo de adquirir también los terrenos del sur del Bronx que se divisan desde los Cloisters, para dejarlos en estado salvaje y, digamos, medieval. Las obras terminaron en 1939. El lugar es una delicia. Falsa y de pago, sí, pero esto es Nueva York. No quedó muy documentado el proceso por el que unos cuantos coleccionistas, como George Grey Barnard, principal proveedor de Rockefeller, expoliaron piedras y obras de arte de España y Francia. El mejor testimonio disponible son los diarios-memorias de Archer Milton Huntington que, a finales del XIX, llegó a España para llevarse lo que pudiera y creó con el botín la fabulosa colección de la Hispanic Society, también en Manhattan.
Huntington, que amaba lo español, descubrió un país mísero y corrupto, en el que una abadía casi milenaria costaba sólo un puñado de monedas pagadas a un sacristán, en caso de que quedara algún sacristán y el edificio no estuviera olvidado y en ruinas. En Francia quizá resultara un poco más difícil; no mucho más, en cualquier caso, porque en los Cloisters hay más piedras francesas que españolas. Además de las piedras, están las piezas del museo. Y alguna tumba. En su afán por acumular objetos medievales, los patricios neoyorquinos empaquetaron y cargaron en un barco la tumba de Armengol VII, adquirida en 1928 en el monasterio ilerdense de Santa María de Bellpuig. La Generalitat de Cataluña ha realizado algún intento de recompra, sin éxito.
Poco podía imaginarse Armengol VII, conde de Urgell, muerto en 1184, que sus huesos acabarían en un continente remoto y desconocido. Fue, sin embargo, un colofón apropiado para una vida viajera y muy de su tiempo. Armengol VII, como buen catalán, tenía una abuela castellana llamada María Pérez. Su condado resultaba demasiado apacible para un señor feudal con ganas de guerra, porque nadie quería conquistarlo y tampoco podía expandirse: al sur estaban los poderosos condes de Barcelona. Lo que hizo fue ponerse a sueldo del rey de León, Fernando II, y cuidarse de sus posesiones extremeñas. Fernando II era hijo de la barcelonesa Berenguela, tuvo como primera esposa a Urraca de Portugal, fue hermano de Sancho III de Castilla y fue cuñado de Sancho VI de Navarra y de Alfonso II de Aragón. Ah, la pureza de las dinastías medievales. Uno de sus aliados más notorios fue Abu Yaqub Yusuf, califa de los temibles almohades, los yihadistas marroquíes que habían invadido Al-Andalus para acabar con la relajación religiosa y la tolerancia de los almorávides con las costumbres cristianas. Yusuf y Fernando se entendían bien, y Armengol VII ejerció con frecuencia como intermediario entre ellos. Fernando acabó matando a Yusuf en la batalla de Santarem (1184); cuestión de negocios, nada personal.
Disculpen la parrafada. A veces conviene recordar que el pasado fue aún más confuso de lo que es el presente, que la pureza sólo existe en las mentes fanáticas, que España, como Cataluña, es el resultado de miles de cambalaches, y que si la historia enseña algo es a no sentirse orgullosos de la historia. Esa es la lección de la tumba de Armengol VII, varada en un monasterio falso bajo la luz de Nueva York, blanca y fría como un foco sobre un mostrador de tasadores.
Fuente El Mundo (ENRIC GONZÁLEZ): La Historia de España contada por los Cloisters...